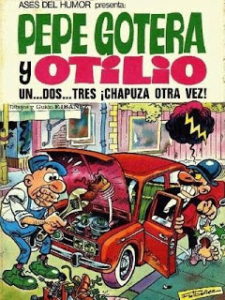JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparado). Los que ya peinamos canas recordamos perfectamente un anuncio destinado a ensalzar las potencialidades de una generación de jóvenes (entre los que nos encontrábamos) con muchas ganas y poca o ninguna experiencia.
En esa misma época, tuve conocimiento cercano de un desagradable episodio laboral en el que el directivo (mayor de 50 años) de una conocida empresa de ingeniería despidió a un joven trabajador cuya reacción consistió en acosarle difundiendo su foto en los buzones de su comunidad con el acrónimo (VAIP: Viejo Aunque Insuficientemente Preparado).
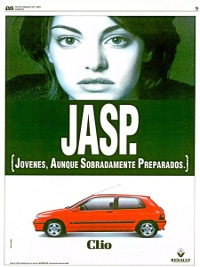
Estábamos, muy probablemente, en el inicio de lo que ahora se ha llamado edadismo pero que, en mi opinión, ha estado siempre presente en sociedades como la española. El término se emplea para definir el rechazo en el mundo laboral a personas con una determinada edad (cifrarla es difícil aunque se adivina una tendencia a que cada vez sea más temprana dada la expansividad de la filosofía de que solo lo nuevo, joven y reluciente vale).
Quienes somos profesores universitarios vemos también otra realidad contraria: los jóvenes tienen cada vez más difícil su acceso al mundo del trabajo estable y, con ello, a procurarse un futuro independiente del de sus padres. Nos encontramos así con una curiosa contradicción viviente en la que quienes padecen el edadismo han de socorrer y sustentar a quienes se consideran “la generación mejor preparada” pero no logran convencer de ello a sus potenciales empleadores.
El problema requiere un análisis muy profundo que excede, huelga decirlo, los límites de esta reflexión. El mundo vive una situación de polarización en muchos ámbitos y el laboral no escapa a ese virus. Desde un extremo, quienes tenemos experiencia, recelamos de quienes -en un evidente cambio de valores de la educación- parten, por una suerte de naturaleza divina, de la creencia de ser inmejorables en lo académico y más aptos para el trabajo que quienes acumulan años y años de aprendizaje profesional. Mi recuerdo de los años escolares es nítido en lo que se refiere a que el alumno es el que tenía que demostrar su valía partiendo desde el cero hasta acreditar el sobresaliente. Ahora no son infrecuentes las conversaciones con alumnos que se sorprenden cuando les digo que pretenden cambiar el sistema y que sea el profesor el que les justifique la razón de no obtener un 10 en el examen. No se trata ni mucho menos de una diferencia de matiz sino, en mi opinión, esencial por cuanto supone pasar de un sistema de esfuerzo hacia la cima a otro de descenso desde un helicóptero hacia el vértice de la pirámide en el que muchos creen tener un derecho incondicionado a iniciar su carrera profesional.

Desde el otro extremo, nos encontramos con evidentes injusticias en las que alumnos universitarios perfectamente preparados ven estrelladas sus ilusiones contra un muro conformado por una clase directiva o empleadora asentada en la exacerbación del mérito de la experiencia. Olvidan que nadie nace sabiendo y que es ley de vida que quienes vienen por detrás acaben sustituyendo exitosamente (eso cabe desear) a los que van acabando sus carreras profesionales.
En el sector jurídico, más concretamente en el ejercicio de la abogacía, resulta incuestionable que las cosas están cambiando en sintonía con las importantes modificaciones que acomete la sociedad en general. Pero siempre he considerado que hay dos ámbitos profesionales (Abogacía y Medicina) en los que es más que necesario, imprescindible, conjugar la experiencia del veterano con la fuerza e ilusión del recién llegado. Y ello porque esas dos profesiones tienen encomendado el cuidado del bien más preciado del ser humano, que es su vida (y que no solo ha de ser contemplada en su sentido físico).
Como abogado que terminó la carrera hace casi 30 años me sorprenden situaciones en salas de vistas tales como las siguientes:
- Que el juez saque su teléfono móvil del bolsillo y se ponga a mirarlo mientras los profesionales realizamos nuestras conclusiones o en mitad de un interrogatorio de testigos.
- Que se nos reproche que nuestros escritos son muy extensos sin tacharlos de reiterativos o redundantes ni descalificar en modo alguno la pertinencia de un largo desarrollo argumentativo.
- Que profesionales a los que podemos considerar nativos digitales no contesten a todas las pretensiones ejercitadas por la contraparte, especialmente cuando se han formulado en escritos cuya extensión requiere una concentración de más de media hora.
- Que la introducción de términos en latín provoque desconcierto (cuando no risas) en profesionales que por su formación lo consideran una reliquia ajena al Derecho o una lengua muerta.
Desde el otro lado, las reflexiones que me trasladan antiguos alumnos, hoy ya abogados y jueces, sorprenden cosas tales como:
- Que sea obligatorio el uso de la toga y que sin ella no se pueda celebrar un acto en sala.
- Que se mantenga la costumbre -que consideran casi jurásica- de suplicar al Juzgado o Tribunal como si fueran súbditos.
- Que las demandas de quienes llevamos mucho tiempo en la profesión no contengan “bullet points” para facilitar la lectura de la contraparte y del juez.
- Que se los mire mal cuando hacen uso de sus dispositivos móviles u ordenadores portátiles en sala o que algún juez canoso no les permita reiniciarlos cuando se bloquean y les obligue a formular conclusiones sin solución de continuidad.
Como en muchos aspectos de la vida, habrá quien vea en estas situaciones un enfrentamiento irreconducible que solo se resolverá a favor del más poderoso (que suele ser, aunque no siempre, el que tiene más experiencia y ha acumulado más mecanismos de control y sometimiento). Sin embargo, creo que la convivencia de experimentados y noveles en un mundo tan complejo, agotador y absorbente como lo es el del Derecho puede enriquecerlo muy intensamente siempre y cuando el respeto al que está en puntos muy distintos del camino sea innegociable.
Como decía mi abuelo, tiene más probabilidades de matarse en la carretera el que cree que sabe conducir muy bien. Y, desde luego, la perfección profesional también la pueden alcanzar quienes sueltan sus pildorazos jurídicos a través de TikTok, pese a que muchos, educados en los tomos de jurisprudencia de Aranzadi, se lleven las manos a la cabeza. Es, en definitiva, una cuestión de tolerancia y mutua comprensión en la que quienes estén convencidos de ella solo se verán potenciados por quienes viven una situación profesional completamente diferente.